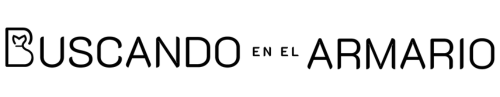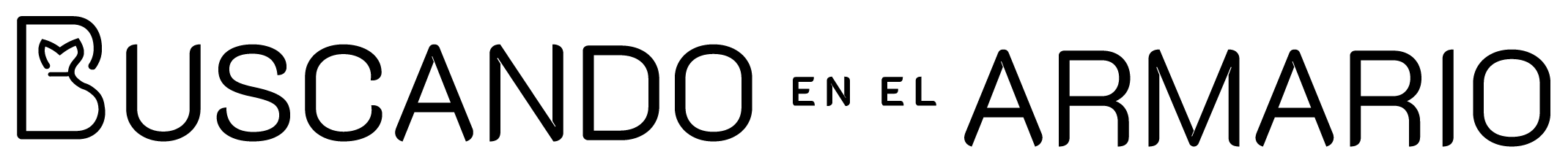Hay días en los que el ruido externo se silencia y la única voz que queda es la nuestra. Esa que usamos sin filtro, sin piedad, sin conciencia. La misma que nos repite, casi en automático, “no puedo”, “esto siempre me pasa”, “soy un desastre”. Y aunque parezcan frases al pasar, esas palabras se quedan. Se clavan en el cuerpo y moldean el mundo que habitamos, incluso cuando creemos que no tienen mayor importancia. Pero ¿y si lo que decimos —o callamos— está afectando más de lo que pensamos?
Hace poco, alguien se propuso pasar treinta días sin usar palabras negativas. No fue un reto viral ni una apuesta superficial. Fue un ejercicio íntimo de observación, una forma de descubrir cómo el lenguaje que usamos, especialmente el que va dirigido a nosotros mismos, puede transformarlo todo. A lo largo de ese mes, descubrió que muchas de sus frases automáticas venían cargadas de juicio, duda y una especie de auto-boicot cotidiano. Nada radical, nada escandaloso, pero profundamente corrosivo.
El lenguaje que usamos sí importa
No es una novedad. Las neurociencias lo han confirmado: las palabras activan circuitos neuronales, modifican percepciones y pueden incluso cambiar la forma en la que sentimos. No es lo mismo decir “estoy hecha polvo” que reconocer “estoy cansada pero me estoy cuidando”. Parece sutil, pero es poderoso. Cada palabra que usamos se convierte en una semilla que puede florecer en calma o crecer como espina.

En conversaciones cotidianas, en las publicaciones que hacemos en redes, incluso en lo que nos decimos frente al espejo, el lenguaje que elegimos tiene peso. Cuando lo cargamos de quejas o generalizaciones absolutas —“todo está mal”, “nadie me entiende”— reforzamos un bucle de insatisfacción que nos encierra y limita. Y en esa repetición, la queja se convierte en estilo de vida, en compañía incómoda, en barrera emocional.
Cambiar el discurso también es un acto de autocuidado
Modificar la manera en la que nos hablamos no implica caer en una positividad fingida ni en frases vacías que ignoren el malestar. Se trata, más bien, de encontrar formas más amables, más reales, de nombrar lo que sentimos. Como cuando dejamos de decir “odio mi cuerpo” y empezamos a preguntarnos “¿cómo puedo cuidarlo mejor?”. No es maquillaje emocional, es una forma de empezar a construir desde otro lugar.

Este ejercicio también tiene un efecto colectivo. El lenguaje negativo contamina el ambiente tanto como el humo o el ruido. Una sola persona puede sembrar ansiedad con sus palabras, igual que puede ser un refugio para otras con su manera de hablar. De ahí que observar nuestro discurso sea también una forma de responsabilidad afectiva, una manera de habitar el mundo con más conciencia.
Palabras que tejen realidad
No se trata de negar lo difícil, sino de aprender a decirlo con precisión. Cambiar “todo me sale mal” por “esto no salió como esperaba, pero sigo intentando” puede parecer un juego de palabras, pero es una declaración de principios. Es reconocer que la forma en la que hablamos no solo refleja nuestra experiencia, sino que también la moldea.
Al final de esos 30 días sin palabras negativas, la transformación fue evidente. No desaparecieron los problemas ni los días malos, pero algo sí cambió: la manera de habitarlos. Porque hablar diferente es vivir diferente. Y en un mundo donde todo corre tan rápido, regalarnos un lenguaje más amable puede ser el primer paso hacia una vida más consciente, más liviana, más nuestra.